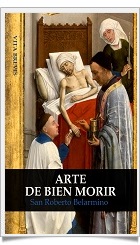Para festejar debidamente Todos los Santos, en Vita Brevis publicamos una nueva hagiografía (¡ya llevamos siete!): Santa Catalina de Siena. Nuestros lectores tienen muy buen gusto y aprecian este género. Es fácil de entender: las vidas de santos son apasionantes y además avivan nuestro deseo de santidad. ¿Qué más se puede pedir?
A continuación, reproducimos un texto escrito por el traductor y publicado originalmente en Infocatólica:
¡Es que esta santa lo tiene todo!”, me decía mi mujer, mientras revisaba las pruebas de impresión del último libro que he traducido. No le faltaba razón, teniendo en cuenta que el libro es una vida nada menos que de Santa Catalina de Siena. Se trata de una santa que no puede dejar a nadie indiferente, porque los dones que recibió de Dios fueron abundantísimos: desde el desposorio espiritual a los estigmas, desde el don de profecía al de curación o la cardiognosis, tanto el deseo de soledad como la sed del martirio y multitud de visiones de Cristo, nuestra Señora y los santos desde la más temprana edad.
Algo similar podría decirse de los honores que le ha otorgado la Iglesia. Además de estar canonizada, es patrona de la ciudad de Roma, de toda Italia y también de Europa. A pesar de que solo aprendió a leer y escribir con dificultad, principalmente para poder rezar el oficio divino, Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia, la segunda mujer de la historia en recibir este honor después de Santa Teresa. El tratado espiritual que dictó, Diálogo de la divina Providencia, ha ayudado a millones de católicos y sigue siendo muy leído en la actualidad.
Era hija de un tintorero (¡la penúltima de veinticinco hermanos!) y su deseo habría sido permanecer siempre en Florencia, olvidada del mundo, rezando y ayudando a los pobres, pero las necesidades de la Iglesia la impulsaron a emprender tareas más allá de sus escasas fuerzas humanas. Los papas le encomendaron misiones de altísimo nivel, como enviada pontificia para hacer la paz en aquella época plagada de guerras entre los miniestados italianos. Tuvo un papel en la solución de la tremenda crisis conocida como el exilio de Aviñón e hizo todo lo posible por solucionar también la siguiente, el cisma de Occidente, pero la muerte se lo impidió.
Su amor a la Iglesia, en efecto, se manifestaba en particular en un inmenso cariño por el Papa, al que llamaba su “dulce Cristo en la tierra”, como recuerda el título del libro. Ese sincero cariño, sin embargo, no le impedía señalarle al Pontífice sus faltas y carencias necesitadas de corrección, con una valentía, claridad y sencillez que solo podían provenir de la gracia. Era constante, por ejemplo, su insistencia en que debía nombrar ministros, prelados y colaboradores santos y viriles, un consejo que sigue siendo apropiado hoy.
La vida de Santa Catalina, en suma, se caracterizó por la sobreabundancia de los dones de Dios y una misión que claramente no guardaba proporción con sus fuerzas y cualidades meramente humanas. Nada resplandece más en los santos que la maravilla de la gracia, gratuita, desbordante y esencialmente inmerecida. Por eso podemos disfrutar de leer su vida y contemplar en ellos sin envidia esos dones que nosotros, probablemente, no recibiremos en esta vida. Incluso, como hacía el cardenal Merry del Val, podemos pedir a Dios “que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda”.
No hay injusticia en Dios, solo una inabarcable generosidad, que se refleja en todos aquellos que tienen la humildad de dejarse llevar por él y, de una forma muy especial, en los santos. Como tan apropiadamente se dice en la adoración del Santísimo, “bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos”. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros.